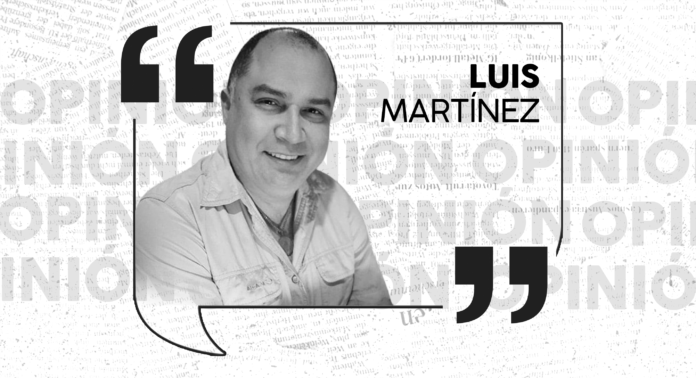Decimos que el venezolano es muy alegre, que de todo saca un chiste, que nos burlamos, -en el buen sentido-, hasta de las calamidades, cosa que podría ser cierta, sin mayores rigores de concepto. Sin embargo, creo que algo subyace en toda esa identidad colectiva, en mayoría, ganada a la rumba, a la alegría, a la jocosidad o al sarcasmo.
Hoy, que se habla tanto de los problemas que emocionalmente aquejan al ser humano y que hay una mayor conciencia de los mismos, no es un secreto que, por ejemplo, en los casos de depresión encontramos muchas veces patrones de conducta que a simple vista nos parecerían contradictorios.
Un video, lanzado el año pasado en el Día de la Salud Mental por el equipo de fútbol de Inglaterra Norwich City, en donde dos amigos que comparten cada juego y cada movimiento: uno siempre alegre, en jolgorio, aplaudiendo, levantando los brazos, integrado al estadio, mientras que el otro parecía estar allí a regañadientes, cierra con un impactante final que, en inferencia, marca la partida en suicidio del primero, el festivo, donde su compañero coloca una bufanda del equipo en su asiento a manera de homenaje, mientras aparece la leyenda “a veces las señales son difíciles de detectar”, en alusión a la depresión. Tan crudo como cierto.
No pretendo, bajo ningún concepto, el correlacionar algún elemento que corresponda identificar a un especialista en salud mental con la conducta de gran parte del venezolano. Sin embargo, como taoísta, es claro que cuando se hace tanto alarde de algo, la ley del equilibrio marca una carencia. No es sino sabiduría pura ese dicho: “Dime de qué te jactas, y te diré de qué careces”.
No niego que, ciertamente, nuestra resiliencia puede estar por encima del promedio, sí, ya que las dificultades que nos ha tocado asumir han sido una durísima prueba de ello, sea dentro del país, sea por quienes han asumido otras naciones y sociedades para crearse un nuevo hogar y destino. Es sobre este punto que pueden surgir las diferencias de criterio.
Una venezolana es asesinada en Chile, a manos de un ciudadano de ese país, quien, supuestamente, cansado de los escándalos y las rumbas que montaba en su hogar, afectaba la tranquilidad de este y otros vecinos. Cansados todos de ello, fueron al lugar y las cosas se salieron de control, con el desenlace fatal antes descrito. Una muerte de un ser humano por una razón tan superficial como poner música a todo volumen es injustificable y debe ser castigada de forma muy severa. No obstante, no podemos soslayar el hecho de quebrantar la tranquilidad que tal vez habían mantenido en dicha comunidad de Chile, para quienes la música a todo volumen había sido perturbadora.
Insisto en el rechazo y lo inaceptable de la violencia extrema que imperó al final. Mi tesis apunta en otro sentido. Me refiero a que, en algunos momentos, parece que el venezolano promedio “necesita” imponer su fiesta, su alegría, su ánimo, su corneta JBL de 1.000 watts. No se trata de ser aburrido ni mucho menos, sino que cada quien tiene el derecho de escuchar la música que desee, pero eso del volumen para toda la calle, la urbanización o hasta altas horas de la noche, parece un síntoma de otra cosa, por tanto ¿no podríamos pensarla como algo que nos trae más problemas que beneficios?, ¿nos ha tocado, a algunos de nosotros, tener que llamar a la puerta del vecino escandaloso, o pedir a quien raya en el malvivir, que le baje volumen a su reggaetón porque, más allá de su derecho a escucharlo, está nuestro derecho a dormir, sobre todo cuando se invoca el mismo a las 2:00 am?
En este sentido, viene mi hipótesis, que ese contagio de escándalo pudiera ser una evasión simple de otra cosa, y eso otro, se refleja cuando viene el conflicto por la tranquilidad requerida por quienes respetan la rumba ajena, pero no desean compartirla cuando el rumbero quiere sino en libertad. Una cosa es escuchar y otra que obliguen a escuchar lo de otro. Expliquemos los elementos que pudieran sostener esta tesis.
Comienzo por el irrespeto al derecho a la tranquilidad del otro. En Venezuela, y como modelo, se ha tenido siempre como cierto el hecho de entorpecer el goce y disfrute de los derechos de otros, cuando de rumbas se trata. Hablamos de que se cierra una avenida, se coloca una tarima, se cierra el centro de una ciudad, lo que sea, siempre bajo el amparo de la rumba que se debe hacer. Esto lo hace abiertamente el Estado, en todas sus instancias, y los particulares sin ningún reparo. Como modelo de exportación, también lo tenemos.
Bailar tambores en una plaza o un espacio público de una ciudad europea o norteamericana, resulta un espectáculo llamativo, pero no lo es por el interés del baile o la apreciación del arte de la danza sino, en la mayoría de los casos, por lo curioso del asunto, en término no positivos, porque invade, porque obstaculiza, porque trastoca la naturaleza del lugar. Por decir alguno, no recordamos a los migrantes españoles de su momento en Venezuela, tomando una plaza para bailar flamenco. Hay que validar aquí que, por mucho ánimo que se tenga, debe imponerse la regla de la tranquilidad de la mayoría o, en cualquier caso, la de la sociedad receptora.
Después viene, irremediablemente, lo que defino como la comparación grotesca. Es que quien se moleste por los espacios obstaculizados, quien reclame por haberse coartado el derecho al libre paso o hasta el silencio, es un aburrido y un “corta nota”. En esta balanza, se impone la transgresión como forma, y se minimiza el derecho de los demás al libre tránsito o la tranquilidad, en todo caso. Frente al reclamo, generalmente viene una respuesta descolocada y conflictiva, lo que nos lleva al tercer elemento de este síndrome puesto en hipótesis.
Pareciera que, al venezolano, siempre evitando caer en la generalización, pero subrayando que se trata de una mayoría, no le importa entrar o caer en conflicto por causa de la rumba. Si nos referimos al país, nos encontraremos con múltiples hechos penosos y graves que fueron detonados por motivo de la música impuesta, la rumba en exceso, tantas veces aderezada con alcohol. Al vecino no le importa pelear con otro, por muy cercano que sea, si se interpone o reclama por esa salsa de Óscar de León a las 2:00 am, cuando la están pasando bien chévere. Trágicos titulares también han predominado en otras latitudes cuando venezolanos migrantes en conjunto, han sido atacados o expulsados de lugares por volver todo un caos, extendiendo la rumba al exceso, y convirtiendo el exceso en anarquía generalizada, como ocurrió en Chile hace unos años, donde expulsaron violentamente a todo un verdadero gueto de connacionales que habían convertido una población, de ese país, en un verdadero pandemónium.
El silogismo, por tanto, parece un círculo vicioso. En el caso de la migración, nos encontramos con ejemplos de amplia receptividad para los venezolanos, hasta que buena parte pretende cambiar las normas de la sociedad que los acoge. Después se valora ese rechazo como xenofobia, cuando en realidad ha sido una reacción, seguramente desproporcionada y generalizada contra un grupo, que termina siendo toda una nacionalidad. Que la razón sea nuestra idiosincrasia, me niego a creerlo. Tal vez tenga que ver este mal con la idea del “yo merezco”, estigma latinoamericano que merece un análisis aparte.
Leer también: Dos opiniones, dos temas