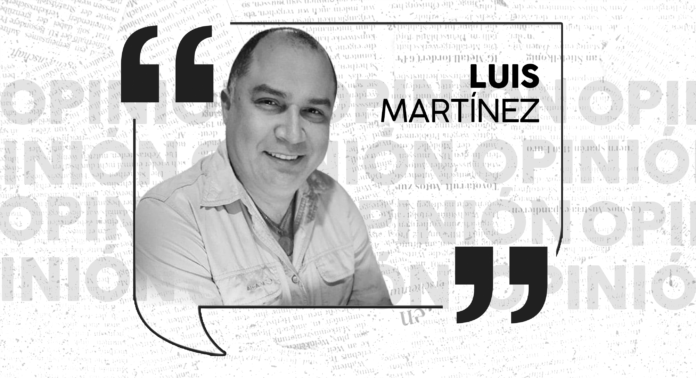Resulta necesario escribir sobre algunos procesos existenciales que hoy nos agobian, sustancialmente en una época donde el éxito parece medirse más por la apariencia que por la autenticidad. Reflexionar sobre estas emociones no es una señal de postración, sino de conciencia y de cambio. Y justamente en ese terreno resuena una pregunta que muchos nos hemos hecho en silencio: ¿alguna vez nos han felicitado por algo que hicimos bien y, en lugar de disfrutarlo, pensamos que fue suerte?
Si esa pregunta resulta conocida, probablemente se trata del famoso síndrome del impostor, ese eco interno que hace creer que no merecemos nuestros logros, aunque tengamos evidencia de lo contrario. Este fenómeno no es exclusivo de los grandes artistas, empresarios o académicos; está disperso en todos lados.
Lo curioso es que el síndrome del impostor no discrimina: aparece en las reuniones familiares, en el trabajo y hasta en grupos de amigos. Todos, en algún momento, lo hemos sentido camuflado bajo la humildad o el perfeccionismo.
En los espacios sociales, este síndrome se disfraza de inseguridad. Alguien nos invita a una reunión o nos incluyen en un proyecto y, en lugar de disfrutarlo, pensamos que fue por compromiso o por lástima. Las redes sociales lo agravan: comparar nuestras vidas con los “éxitos” de los demás genera un espejo distorsionado. Terminamos creyendo que todos son más capaces, más felices o más auténticos que nosotros. Obviamente, nadie quiere publicar sus inseguridades. Lo social, entonces, se vuelve un escenario de dudas disfrazado de conexión, donde el reconocimiento de los otros pesa más que la percepción que tenemos de nosotros mismos.
En lo económico, el síndrome del impostor se traduce en miedo a avanzar. Muchos profesionales se sabotean rechazando méritos, evitando cobrar lo justo o frenando proyectos porque sienten que “no son tan buenos” o que la estimación de sus honorarios es una exageración. En tiempos donde el éxito se calcula en cifras y logros, sentir que no merecemos el fruto de nuestro esfuerzo puede llevarnos a una suerte de autocensura financiera.
Algunos emprendedores, por ejemplo, no se atreven a subir precios, y empleados talentosos no solicitan ascensos o aumentos, no por falta de capacidad, sino por exceso de dudas. Esa sensación de “engaño” hace que la economía emocional pese más que la real. Si a todo esto le añadimos el peso asfixiante de nuestra economía plena de distorsiones, resulta irremediable valorar que la imagen que encontramos en proyectos económicos similares al nuestro, se magnifique en solo el éxito como efecto, sin estudiar todo el complejo proceso que significa haber llegado al mismo.
El hogar tampoco está libre de este fenómeno. En el ámbito familiar, el síndrome del impostor aparece cuando asumimos que no estamos a la altura del rol que ocupamos: el hijo que siente no ser tan exitoso como sus hermanos, la madre que duda de su crianza, o el joven que piensa que decepciona a sus padres. Muchas veces, la presión proviene de patrones heredados de exigencia o de discursos comparativos. Así, lo que debería ser un espacio de apoyo puede transformarse en una fuente silenciosa de autoexigencia, recriminación y culpa.
Romper ese círculo no es cosa de un día, pero hay un punto de partida: reconocer el valor de nuestros procesos porque son propios. Dejar de ver los logros como casualidades y empezar a verlos como consecuencia del esfuerzo. Hablar del tema, compartir nuestras incertidumbres y normalizar el error son pasos hacia una percepción más cordial de uno mismo. Al final, el síndrome del impostor no se “alivia” con diplomas ni con aplausos, sino con autocompasión sana y honestidad, con “ponernos” de nuestro lado. El verdadero éxito empieza cuando dejamos de fingir saberlo todo y aceptamos que aprender también es un logro.
La próxima vez que pensemos en “no lo merezco”, podríamos realzar la idea y concluir: “sí, claro que lo merezco y, además, lo trabajé”.
Leer también:Santos