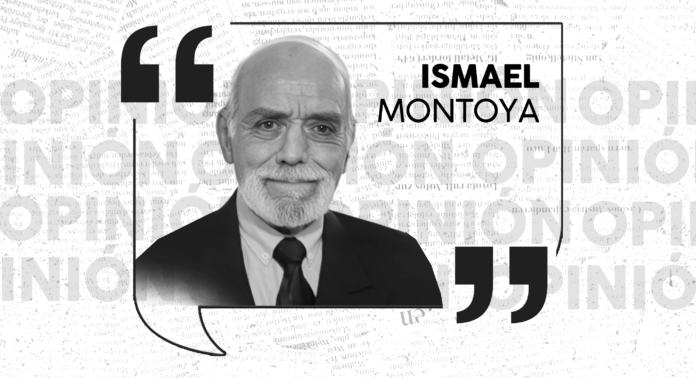Después de aceptar la llamada del Señor Jesús, Mateo dio un banquete, al cual asistieron Jesús, sus discípulos, fariseos, publicanos y pecadores, todos amigos de Mateo. Los fariseos, sorprendidos, ven a Jesús sentarse a comer con este tipo de personas, y preguntaron a sus discípulos: ¿Por qué su Maestro come con publicanos y pecadores?
Ahora ocurre que Jesús se siente bien con esta gente tan diferente, mejor dicho, «se siente bien con todo el mundo», porque ha venido a salvar a todos y dirá: ¡No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos! Pero como todos somos pecadores, y nos sentimos algo enfermos, Jesús no se separa de nosotros.
En esta escena vemos cómo el Señor no rehúye el trato social, o mejor dicho, lo busca. Él trata con todos: ladrón convicto, niños inocentes, hombres cultos y ricos, como Nicodemo y José de Arimatea, mendigos, leprosos, con familias, toda criatura de cualquier clase y condición.
El Señor mostró su afán de salvarlos a todos. El Señor tuvo amigos en Betania, donde fue invitado, y dirá: «Lázaro es nuestro amigo», y en Jerusalén otro amigo le prestó un pollino que pudo tomarlo directamente para su entrada triunfal en Jerusalén. Otro amigo le prestó una sala para que celebrara «La Pascua» con sus discípulos.
Jesús mostró un especial aprecio por la familia, donde se ha de ejercer el primer trato social, y nos mostró sus años de vida oculta, lugar donde el Evangelio nos muestra muchos pequeños detalles de la vida del Niño Jesús, sujeto a sus padres, recuerdos imborrables para su madre, la Santa María.
Entonces, ilustra el amor de Dios padre con ese ejemplo que relata: “El amor de un padre con su hijo, (que no le da una piedra, si pide pan, o una serpiente si le pide un pez) resucitó al hijo de una viuda en Naím compadecido de su soledad y de su pena (era hijo único) ahora después, desde la cruz, vela por su propia madre, confiándola a Juan, quien desde ese momento la recibió en su casa.
Jesús es un ejemplo vivo para aprender a convivir con todos, por encima de sus defectos, ideas y modos de ser. Debemos aprender a tener una amistad, comprender y disculpar. Un cristiano, si desea seguir a Cristo, no puede estar encerrado en sí mismo, despreocupado y ajeno de su alrededor.
En nuestra vida ocurren muchos encuentros, en el ascensor, en cola para el autobús, en salas de espera médicas, en el tránsito de la gran ciudad, o en la cola de la única farmacia local cercana a nuestra casa. Todas las ocasiones en que Dios nos propone rezar por ellos, y mostrarles aprecio, como hijos de un mismo padre a través de nuestra cortesía, paso anterior a la caridad, pensando en ¿Qué hubiera hecho Cristo en nuestro lugar?
Ahora bien, normalmente nos encontramos con personas muy distintas en nuestra familia, en el vecindario, con caracteres, formación cultural y modos de ser muy distintos. Santo Tomás señala la importancia de esta virtud particular, que encierra en sí muchas otras, ordenando las relaciones de los hombres con sus semejantes, tanto en hechos como en palabras. Esta virtud es la afabilidad, que nos lleva a hacer la vida más grata a quienes vemos todos los días.
En la familia, el trabajo, el tránsito o la vecindad, debieran ocurrir actitudes opuestas al egoísmo, al malhumor, a la falta de educación o al desorden para vivir con consideración, los gustos e intereses de los demás.
San Francisco de Sales dijo: “Es necesario tener una gran provisión de estas virtudes, porque de suyo, se usan muy a menudo». El cristiano deberá tener detalles de «afabilidad» y hacerlos por amor a Dios. Necesitamos aprender a disentir, cuando sea necesario, pero sin hacerse antipático.
El cristiano, mediante la fe, sabe encontrar los hijos de Dios en la sociedad, porque merecen nuestra mejor atención y consideración. El Evangelio es una continua muestra de respeto con que Jesús trató a todos: sanos, enfermos, ricos, pobres, niños, mayores, pecadores y mendigos.
El Señor tuvo un corazón grande, divino y humano. Él no se detuvo en los defectos de los hombres que se acercaban a él, entonces es necesario que nosotros, sus discípulos, queramos imitarle, aunque a veces sea algo difícil.
Enseñó muchas virtudes que nos pueden ayudar en esta convivencia: la benignidad y la indulgencia, que nos llevan a juzgar en forma favorable a las personas y sus actuaciones, sin detenernos mucho en sus defectos o errores, la gratitud que es ese recuerdo afectuoso por un beneficio recibido. En algunas ocasiones solo diremos gracias, pero son muchas las personas que nos ayudan.
Que formidable sería que llamáramos amigos a las personas con quienes trabajamos o estudiamos, a los padres o a los hijos con los que convivimos o nos relacionamos. Y digo amigos y no colegas o compañeros, señal de que es posible la amistad y comprensión.
La amistad no resiste la diferencia de edad, porque Jesucristo fue perfecto Dios y perfecto hombre, ejerciendo estas virtudes a la perfección. En la convivencia diaria, la alegría manifestada en la sonrisa oportuna o algún pequeño gesto amable, abre la puerta a muchas almas que estaban a punto de cerrarse al diálogo o la comprensión. La alegría ayuda al trabajo, a una persona que se deja llevar por la tristeza o pesimismo y que no lucha por salir de ese estado.
Muchas personas han encontrado a Dios en la alegría o paz de un cristiano. La virtud de la convivencia es el respeto mutuo que mueve a los otros como «imágenes irrepetibles de Dios». También, la de aquellos que por alguna razón nos parecen poco amables, y la convivencia nos enseña a respetar las cosas, porque son bienes de Dios al servicio del hombre.
Entonces, el respeto es una condición para contribuir a mejorar a los demás, porque cuando se avasalla a otro, se hace ineficaz el consejo o la advertencia. El ejemplo de Jesús nos inclina a vivir amablemente abierto a los demás, comprenderlos y mirarlos con una simpatía inicial creciente, que nos lleva a aceptar con optimismo sus tramas de virtudes y defectos que existen en todos los seres humanos.
Leer también: El trabajo